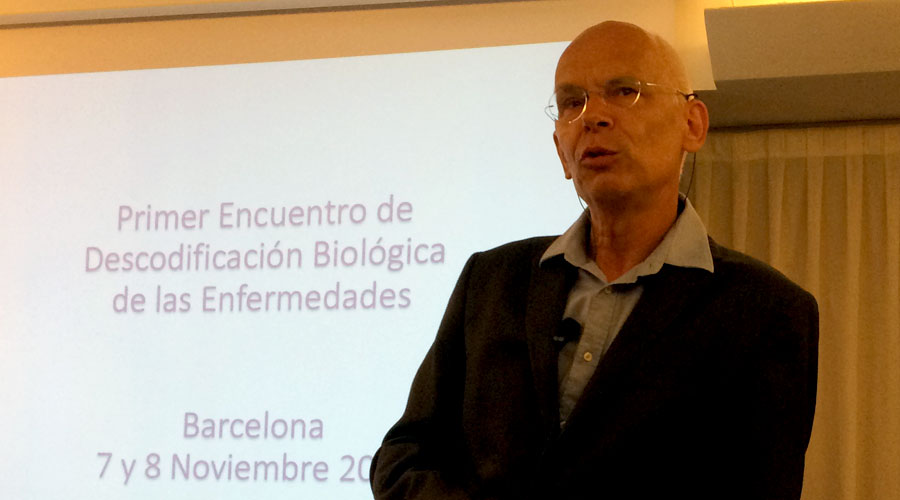ALBERTO CARDÍN El País, 22/07/1990
Tómese cualquiera de los nombres de sectas que estos días suenan en los medios de comunicación -Hare Krishna, Rachimura, Ceis, Ananga Marga, Ágora, Bhagwan Rajnee, Moori, Edelweiss, Niños de Dios, Brahma Kurnari, etcétera- y sustitúyaselos por otros que seguramente ya sólo suenan a aquellos que hayan leído La tentación de san Antonio, de Flaubert, donde muy lúcidamente aparecen en forma de pesadilla -cainitas, circunceliones, setianos, apolinaristas, sabelianos, valentinianos, simonianos, ofitas, bardesanianos, cerintianos, etcétera-; las acusaciones son las mismas, la descripción de los sectarios casi idéntica, el lugar que, como cuerpos extraños y peligrosos, ocupan en el imaginario social es muy parecido, y la persecución policial a que son sometidas, casi no varía. La diferencia está en que casi 16 siglos separan ambas situaciones.Y, sin embargo, leyendo los libros de nuestros dos máximos especialistas nacionales en sectas, la ex diputada Pilar Salarrullana y el psicólogo Pepe Rodríguez, con anécdotas apenas diferentes, uno cree estar leyendo a Hipólito de Roma, a Ireneo de León, a Tertuliano (él mismo incluido luego en el número de los herejes), a Eusebio de Cesárea, a Agustín de Hipona, o a nuestro hispanísimo y entrañable Isidoro de Sevilla, con sus largas y reiteradas listas de herejes, a los que atribuyen todo tipo de perversiones, estragos sociales y manipulaciones mentales.
Es curioso lo que han variado las cosas en Occidente y, más que en ningún otro lugar, en España, de apenas hace 10 años a esta parte: se ha pasado de la admiración a las comunas y su modo de vida alternativo, de la defensa del amor libre y todo tipo de formas de desinhibición sexual, de la fascinación de las formas estáticas de la religiosidad oriental y de la alabanza a cualquier tipo de comportamiento que minara el egoísmo tardo-burgués a la defensa a ultranza de la pareja, la procreación y las formas convencionales de sexualidad, la suspicacia ante cualquier forma de extatismo religioso (que casi siempre implica alguna forma de ingestión de psicotropos) y el rechazo de todo aquello que pueda poner en peligro el actual statu quo político-moral tan felizmente gestado a lo largo de la llamada por Tom Wolfe década vanidosa.
El paralelo con la instauración cristiana del siglo IV es impresionante -aunque la historia va tan acelerada, a pesar de los agoreros que la dan por terminada, que los siglos se han convertido en décadas-: los restos del experimentalismo moral y cultural de los 60-70, al igual que ocurrió con la fermentación eclesial de los siglos II y III (esa eclesogénesis hoy tan alabada por la teología de la liberación en términos puramente políticos), perviven en la medida en que no resultan peligrosos, o incluso posiblemente refuerzan, para el nuevo sistema convencional de equilibrios. Así es como hoy sobreviven modas como la llamada new age, o sectas no destructivas (y por tanto integradoras y hasta funcionales), como las católicas (Opus, neocatecumenales, Comunión y Liberación), o movimientos de liberación sexual convertidos en grupos de apoyo psicológico para los afectados por la nonchalance sexual de la contracultura (que es en lo que se han convertido los movimientos gay)
Lo que se pena en las llamadas sectas destructivas, caracterizadas principalmente por su defensa extrema de los principales postulados de la contracultura -como agudamente señalaba Manuel Delgado desde su cuña de divulgación antropológica de La bisagra-, es su extemporaneidad cultural: siguen aferrados a fórmulas de interacción social y a formas de presentación pública del yo consideradas hoy caducas -fruto de utopismos trasnochados- y que, por añadidura, ellos han fetichizado y convertido en instituciones cuya estructura grupal y usos chocan frontalmente con el imaginario social presente y la legalidad burguesa triunfalmente restaurada.
Esto supuesto, y supuesto también que toda sociedad compleja (no así las llamadas primitivas, que suelen ritualizar los comportamientos peligrosos para mejor conjurarlos) necesita representarse todo un repertorio de abominaciones, si es posible figurativizadas en forma contrainstitucional, que sirva de elemento de conmutación de lo normado, hace falta saber si esos survivals de la época de fermentación social anterior, convertidos en retablo de la marginación moral presente, violan la ley vigente del modo que se les acusa, o son sencillamente la percha disforme donde la sociedad normal cuelga todo aquello que le resulta rechazable, el espejo cóncavo que devuelve a la mayoría conforme la caricatura que ésta no desea ver.
He oído hablar estos días pasados en varias emisoras de radio a algunos de los miembros de los Niños de Dios, en libertad condicional tras otra de las eficaces redadas anti-sectas de los Mossos d’Esquadra (¡y aún se queja Pujol de que tienen cortapisas!), y su forma de defenderse tenía todas las características de la famosa frase atribuida por Consencio a los priscilianistas del siglo IV: iura et peiura, secretum prodere noli (jura y perjura, pero jamás entregues el secreto de la secta). Disimulo es evidente que lo hay, salta a la vista hasta en el tono de voz. Pero ¿es tan grave el secreto, o hay secreto sencillamente como forma de defensa grupal? En general, detrás de todo secreto iniciático no hay más que el punto ciego que mantiene la unidad ciega del grupo (fanatizado o no), el vacío lleno de telarañas que Pompeyo encontró al penetrar sacrílegamente en el sanctasanctórum del templo de Jerusalén.
No hay que olvidar, por lo que hace a la experiencia histórica española, que esa secta que Consencio presenta en el siglo V como perfectamente coherente a san Agustín, los priscillanistas, probablemente -y es Sainz Rodríguez quien lo dice- no era el grupo coherente que se nos ha presentado, sino un caos de corrientes constituidas en enemigo a medida de la Iglesia oficial, atribuyendo su supuesta fundación a un supuesto hereje que no era más que un rigorista y cuyo Apologético, según Dom Morin, no habría sido escrito por él, sino por Instancio. Es así como nuestra más famosa secta herética, aquella que el papa León llamó «sentina de todas las herejías», se diluye en la nada merced a la crítica histórica.
Si en cuestión de difamaciones a grupos marginales pasamos de la pequeña secta «arrojada al basurero» de la historia a la secta triunfante convertida en Iglesia universal, veremos que uno tras otro los primeros apologetas cristianos se empeñan en despejar la acusación de lo que los paganos solían presentar como los tria crimina específicamente cristianos: el ateísmo (es decir, la subversión contra el Estado), los banquetes tiesteos (es decir, el infanticidio seguido de comensalismo caníbal) y el incesto.
De estos tres crímenes, el de canibalismo había sido primero aplicado, con idéntico animus infamandi, por los griegos a los judíos, y volverá a recaer sobre los judíos, tras el triunfo cristiano, hasta bien entrado el siglo XIX, sin que prácticamente en ningún caso la acusación pudiera llegar a sustanciarse. A partir de finales del siglo XV, dicho crimen pasará también a caracterizar (formando los llamados tria peccatela de Indias) a los salvajes no europeos, hasta prácticamente nuestros días, sin que en la mayor parte de los casos, como ha señalado W. Arens en Antropología y antropofagia, hayan podido presentarse pruebas fiables de la acusación, que generalmente servía como casus belli con el que extender la civilización.
Es probable que, como en los escasos casos comprobados de canibalismo efectivo (que puede reducirse a la ingestión de cenizas del pariente mezcladas con la comida, lo que es bien distinto de la representación del festín caníbal con el prisionero dentro de la perola), la equiparación de las categorías del sectario con las categorías sociales dominantes resulta dificil de establecer con justeza. O, lo que es lo mismo, es muy probable que el sectario no tenga la menor conciencia de estar violando la ley, por estar sometido, desde su punto de vista, a una legalidad superior (es, ni más ni menos, lo que ocurria a los primitivos cristianos cuando se negaban a ofrecer incienso al numen del emperador), lo que, evidentemente, no lo exime de tener que pechar con el peso de la ley, según la conocida máxima jurídica.
El problema está en que, constituidas como parecen estar las sectas en víctimas propiciatonas de la moralidad social restaurada y la nueva presentación pública del yo (como las brujas lo fueron del naciente orden racionalista, según ha argumentado convincentemente Trevor Roper), es muy probable que en el ánimo de los jueces y policías pese más el prejuicio que la objetividad a la hora de evaluar hechos de dudosa decidibilidad moral (como los implicados en el reciente caso del Tío Alberto, felizmente resuelto con salvaguarda de la presunción de inocencia) que parecen ya estar juzgados y condenados por la opinión pública.
Es en tesituras como ésta donde la libertad de criterio, que define a la persona como entidad autónoma en un contexto de múltiples y complejas determinaciones, se manifiesta con un nesgo tan dificil de sobrellevar como gratificante para quien lo corre: sólo que el premio, la mayor parte de las veces, consiste en la sola evaluación de los datos, sin poder llegar a conclusiones. Es algo que quizá los jueces no siempre pueden permitirse, pero sí el individuo de a pie, libre y racional.
Alberto Cardín es antropólogo